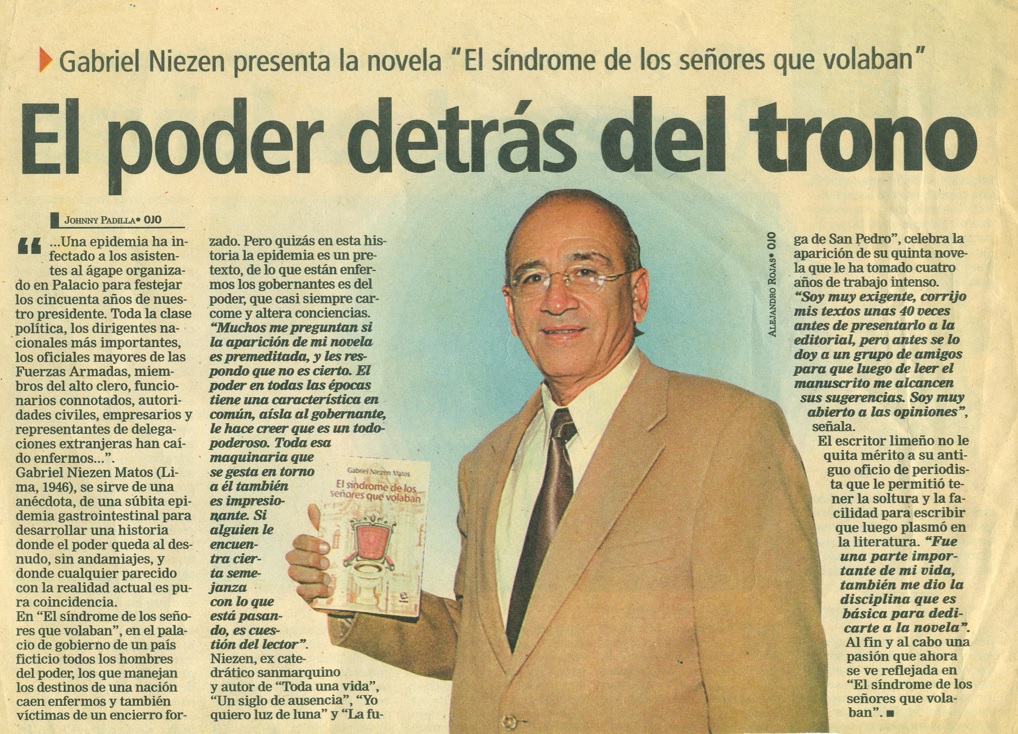
Escribí la novela «El Síndrome de los señores que volaban» entre el 2002 y el 2003 y la publiqué en el 2004. Anunciaba premonitoriamente una epidemia, en Palacio de Gobierno, que infecta a todos los asistentes al ágape por los cincuenta años de un presidente, de cualquier presidente. Eran tiempos de descomposición de la clase política y se me ocurrió que acudirían al besamanos todos los interesados por la cercanía del poder: políticos, claro, dirigentes nacionales, oficiales y clero de alto rango, funcionarios, autoridades, delegaciones extranjeras. La epidemia es gastrointestinal, violenta, y obliga a que los invitados queden encerrados en Palacio. Se organizan por facciones para apoderarse de los baños, el papel higiénico, jabones, pañales y todo tipo de vituallas que requerían.
En esas circunstancias, la repartija del poder los enfrenta, en lugar de atinar por lo más cuerdo que hubiera sido formar un frente común contra la enfermedad, ayudarse mutuamente. Pero no, no ocurrió eso, sino lo contrario, buscaban, en mi novela, sacar tajada, enfrentarse con mezquindad, buscar el beneficio propio. Catorce años después el mundo es infectado por la pandemia, el Covid19 y qué observamos: que los políticos, en la vida real, se vacunaban escondidos, se aprovechaban de sus altos cargos para sacar ventaja para ellos y sus familiares. Y eso no solo ocurrió en el Perú sino en otras latitudes.
La pandemia desnudó la miseria de la política y los políticos. La riqueza de las naciones, encarnada en el capital, en amasar dinero y en usarlo en beneficio propio, mostró la carencia de hospitales, servicios de salud insuficientes, precarios, y quedó al desnudo el lucro de las naciones más poderosas, y el siglo XXI ha visto, gracias a la pandemia, gracias es un decir, un negociado enorme con la salud. Las transnacionales farmacéuticas amasan ingentes cantidades de dinero con una nueva mercancía, las vacunas.
Lo que trató de ser una novela negra sobre el uso del poder se convirtió en una realidad devastadora, que el mundo se organiza detrás del capital y no del servicio público, cuando debía ser al revés. Y no solo ha quedado al desnudo la precariedad en salud, sino en educación, transporte público, servicios. Los escritores miramos muchas veces más allá de las narices y por eso podemos resultar incómodos al poder, aunque siempre hay advenedizos que escriben pensando solamente en el renombre personal, como personajes de farándula, cuando escribir debiera ser un oficio que se use para darle voz al que no la tiene.
Y esta es otra epidemia que tenemos instalada desde hace tiempo entre nosotros, la literatura como bombo, como luz de artificio, como serpentina y picapica. Qué modo tan atroz y perverso de devolver a la sociedad lo que ha invertido en formarnos. El esfuerzo social que nos ha llevado a la capacidad de escribir no debiera ser usado para que los escritores creamos que somos una élite de eruditos. Es la razón por la que tengo muy claro que mi pluma es un dardo, un dedo acusador.



0 comentarios